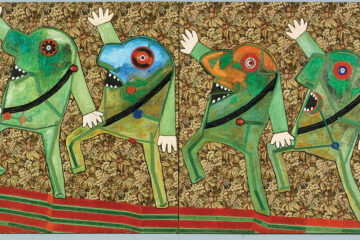Marcelo Sandoval Vargas
La apuesta para analizar la clausura identitaria que actualmente conforma a la mayoría de los activismos y las expresiones políticas que en el tiempo presente se premian de ser críticas al capitalismo, el Estado, el colonialismo y el patriarcado, requiere hacerse desde un lugar que no resulte cómodo para las conclusiones delirantes de su pensamiento identitario expresado como una diversidad de ideologías, cada una orgullosa de su autosuficiencia y situada en la ilusión que nada puede decirse fuera de su condición identitaria, todo ello con tal de eludir cualquier posibilidad de comprender la realidad de su miseria y las condiciones históricas del mundo contemporáneo. Todas son presa, al final, del realismo capitalista (Fisher, 2019), aunque hablen de otros mundos y de alternativas, han sucumbido a la lenta cancelación del futuro, evitan a toda costa, plantearse cómo enfrentar de manera real las condiciones imperantes, porque de antemano han renunciado, incluso, a pensar. Sus prácticas, sus iniciativas y sus proyectos caminan de modo cómodo en la misma dirección de la reproducción del mundo de las mercancías.
Sin embargo, justo por esta condición identitaria, es muy probable que una reflexión que se enfoque en las lógicas actuales que experimentan estos activismos y expresiones políticas, sea pasado de largo como si nada se hubiera dicho. Por tanto, la apuesta es abrir la crítica del presente haciendo un salto al pasado, para traerlo de nueva cuenta al presente como un fantasma que asedie la clausura identitaria de las falsas alternativas al capital. El fantasma que puede contribuir una crítica que ponga la mira desde lo no-identitario, es el proletariado, porque justamente, su experiencia da cuenta de lo que significó que el proletariado, como clase en lucha, como negación radical del capitalismo, haya sucumbido a un cierre identitario, donde se abandonó cualquier esfuerzo para suprimir la condición obrera junto con todas las categorías del capital, para convertir al trabajo en la fuerza motriz del progreso y el desarrollo de un proyecto que ya no era la abolición-superación de las condiciones reales, sino la producción y reproducción del valor a través al configuración del proletaria como positividad, como afirmación de las propias relaciones capitalistas a través de la subsución del cualquier actividad humana al trabajo.
Así, desde esta perspectiva, puede resaltar un primer aspecto sintomático de la incapacidad reflexiva que produce el realismo capitalista (Fisher, 2019). En el presente, el trabajo, las clases, los trabajadores ocupan un lugar marginal e incluso han desaparecido, cuando se pretende observar y hablar sobre las experiencias, llamadas, de activismo social en la actualidad. Lo que se difunde como pensamiento o como ideología en esos espacios de activismo social y en los espacios académicos que le son afines o reforzadores mutuos (que igualmente se presumen críticos dentro de las ciencias sociales), han invisibilizado de manera fundamental la cuestión de la clase, el problema del trabajo y de la explotación. Incluso en las experiencias de resistencia y lucha reales, los desafíos que se enmarcan como fundamentales, no siempre se piensan en el marco del antagonismo de clase, ni de las condiciones de producción y reproducción de la vida social en el capital. El cierre que provoca el realismo capitalista (Fisher, 2019), obstaculiza pensar en la supresión revolucionaria de éste, todo queda en un cuestionamiento moral que revela que ni en la teoría ni en la práctica está propuesto ir más allá de las condiciones presentes, no porque necesariamente no se quiera eso, sino porque en el fondo resulta impensable bajo las categorías y perspectiva epistémica que conforma sus ideas.
Junto a esto, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las luchas y demandas obreras, no han pretendido, tampoco, enmarcarse en el campo del conflicto de clase, no mantuvieron en píe la perspectiva revolucionaria que el propio proletariado instituyó, se hizo a un lado la lucha que se propuso abrir una brecha hacia la superación de la propia condición proletaria, es decir, de la abolición-superación de la sociedad de clases y el capital. Lo que se ha expresado como movimiento obrero es una serie de demandas laborales parciales, principalmente enfocadas en el enunciado “derecho al trabajo” o dentro de los fundamentos de lo que los regímenes de bienestar nombraron como “la sociedad del pleno empleo”, lo que se tradujo en reclamos vinculados al salario, prestaciones, seguridad, democracia sindical, etcétera. Iniciativas políticas que terminaron por perder fuerza, capacidad de implementación e incluso sentido, por el proceso de reestructuración capitalista de las décadas de los setenta y ochenta, que derrumbó todo el edifico de reformas que se obtuvieron dentro de los parámetros del periodo keynesiano.
Con el capitalismo de crisis, como lo llama Vela, que es expresión del capitalismo implosivo (2018) y el ataque a la mayoría de las garantías laborales que se obtuvieron durante el siglo XX, las organizaciones de clase como los sindicatos, que habían sido incorporados a las lógicas contrainsurgentes a lo largo de este siglo, al volverse espacios burocráticos que buscaban diluir el antagonismo y buscaron la posposición permanente de cualquier desborde radical del proletariado, valiéndose de formas represivas de contención y control, se han dirigido, en el contexto del capitalismo tardío, a la pérdida de su función, de modo integral, ya ni siquiera cumplen a cabalidad sus tareas corporativas y de mediación. El realismo capitalista genera un consenso no explicito para subsumir cualquier interés al interés del capital, al transformar la noción de que no hay alternativa (Fisher, 2019), en una naturalización de la condición imperante, se abandona e incluso se cierra la posibilidad de pensar cualquier cambió de dicha condición.
Situar la discusión desde la comprensión de las implicaciones que ha tenido el realismo capitalista en la disolución, contención o recuperación de las iniciativas de resistencia, es con el objetivo de evitar culpabilizar a los propios individuos de su condición de explotación, de la miseria que produce este sistema, para no forjar un dictado moralizante sobre el proletariado, ni para pretender dar una lección sobre sus errores, después de varias décadas. La situación del movimiento obrero durante este momento es resultado de las condiciones de subsunción de la sociedad al capital, donde la clausura de las opciones revolucionarias, favorecen que las prácticas de lucha no vayan más allá de una relación positiva e identitaria con las relaciones sociales que reproducen esta existencia, lo que conlleva que se manifieste en el ámbito del pensamiento y su crítica, en la cultura y el arte, así como en la acción política y los proyectos de futuro, o de cancelación del futuro, en realidad.
Además, pensar bajo la crítica del realismo capitalista, permite revelar que una de las consecuencias fue la proliferación de una serie de expresiones políticas identitarias que se despliegan en el mundo del activismo y dentro de los parámetros teóricos que siguen una visión de la realidad sometida a la propia positividad del mundo, características que le atribuyen a la propia condición obrera, al situarla como una identidad más entre muchas otras, lo que conlleva que se plantee que la cuestión del trabajo es una dimensión o fenómeno entre muchos otros que conforman la sociedad; por tanto, todas esas particularidades deben ser tratadas cada una de manera separada con la misma atención (raza, género, etc.), lo que hace suponer que es pertinente que ninguna deba tener más importancia que las demás particularidades, que todas requieren ser reconocidas, visibilizadas y tomadas en cuenta, de ahí que dichas orientaciones teóricas y políticas creen que a la hora de intentar entender el mundo, podemos escoger cualquiera de las dimensiones para analizarlas, se trata de una ambivalencia entre libertad sin condiciones de elección y sobredeterminación, porque simultáneamente suponen que estamos determinadas por una o varia de ellas y al no poder salir de ahí, es la única mediación desde la que es posible captar la realidad, lo que produce una naturalización de dichas identidades, donde al final esto se traduce en una positividad con el mundo. Es lo que Fisher llamó el castillo de los vampiros,
una apropiación, una perversión burguesa y liberal de la energía de esos movimientos. El castillo de los vampiros nació cuando la lucha por no ser definidos a través de categorías identitarias se transformó en la búsqueda de tener identidades reconocidas por el gran Otro burgués (2021: 107).
En otras palabras, esta relación identitaria es capaz de convivir con pensamientos, enfoques políticos y expresiones activistas que obvian, por un lado, la naturalización que producen sus ideas, al creer que considerar dichas identidades cada una igual de valiosas, lo que permite que cada quien pueda elegir cual abanderar en función de con que se siente-está más identificado o considera más pertinente. Y por otro, se vuelve una decisión que tiene como punto de partida una naturalización de la condición propia, es decir, se inventa una supuesta legitimidad para hablar de tal o cual asunto en función de marcas de nacimiento o lugares a lo que les orilló el propio capital, para convertirlos en espacios dotados de autoridad moral y búsqueda de reconocimiento, desde los cuales hablar, ya no en términos políticos, sino morales y apelando únicamente a las “emociones”, de ahí su cercanía con el pensamiento neoreaccionario, en el sentido, de que en lugar de enfrentar la deriva reaccionaria actual, la nutren y le dan impulso.
Se trata de una visión que pasa como un argumento crítico o novedoso, como la demostración de una apuesta por no caer en visiones unidimensionales, jerárquicas, binarias o cerradas a la hora de proponerse entender o intervenir en la realidad social. En términos políticos aparenta ser radical, pero reproduce una contestación simbólica únicamente, cree evitar la desvalorización de algunas de las causas sociales que están representadas en cada una de las diferencias, al nombrarse todo en plural y desde lo multi, supuestamente logra incluirlo todo, al grado de que muchas de estas expresiones consideran meritorio que en su configuración como movimiento, ideología o teoría, se incluyan a todas las clases sociales, pues se concluye que así están consideradas todas las formas y condiciones de existencia, eso sí, sin captar que todas están instituidas y subsumidas por las relaciones sociales capitalistas, además, que su reproducción y producción contribuye a la reproducción y producción del capital.
Detrás de una frase como “aquí caben todas las clases”, lo que se defiende es la posibilidad de elaborar demandas o exigencias sociales interclasistas dentro de movimientos que se autoperciben dentro de alguna de las ideologías de izquierda, dentro de estas expresiones activistas, el interclasismo se vuelve una reivindicación que debe apreciarse y buscarse, dicha postura que actualmente es valorada por todas las iniciativas que se articulan bajo demandas identitarias de reconocimiento e inclusión, se cristaliza un ocultamiento de los conflictos de clase, se desaparecen con consecuencias delirantes, pues provoca una incapacidad reflexiva que replica y asume como contestatario el viejo discurso que se difundió en la década de los noventa del siglo XX como muestra del triunfo de la globalización frente al socialismo real, después de la disolución de la URSS y la caída del muro de Berlín, “las clases no existen, sólo hay ciudadanos”, que va en la misma tónica de lo que planteó Margaret Thatcher a finales de los ochenta, no hay sociedad, únicamente individuos y familias.
En la década de los noventa se obstruyó a los trabajadores seguir haciendo demandas desde su posición de clase. Los conflictos de clase, se argumentó en ese momento, pasaron a un plano donde dejaron de tener sentido y pertinencia, ni siquiera los que se ubicaban en el plano de demandas parciales, como la exigencia de tener “derecho” a trabajar. Lo que se impuso como digno de presentarle atención y dedicarle energías fue la democracia, las elecciones, las libertades políticas y el fortalecimiento de la ciudadanía. En el delirio ideológico de la globalización neoliberal ya no existían conflictos de clase, ahora el problema se llama desigualdad y pobreza, los cuales deben ser tratados desde la díada exclusión-inclusión, ya no se requiere pensar en las condiciones materiales, basta defender las libertades individuales, derecho a ser reconocido, es decir, a ser participe del espectáculo (Debord, 2017). Por supuesto, el realismo capitalista (Fisher, 2019), nombrado oficialmente como globalización neoliberal, no abolió las clases, el objetivo con todo esto fue lo contrario, naturalizarlas de tal manera que ya no se cuestionen, que ni siquiera se vean, para que únicamente veamos razas, géneros, nacionalidades, religiones e ideologías, lo que contribuye a anular las luchas que pudieran explicitar las contradicciones de la sociedad de clases.
Primero, se pretendió anular que el proletariado se posicionara como clase y quedaran a un lado la defensa de sus intereses. Resultaba legítimo que se posicione desde otros lugares, como ciudadano, empleado, consumidor o cualquier identidad con la que se sintiera cómodo. Así, a cualquier manifestación que pudiera tener un aire de crítica a las contradicciones del capital, se le veía de manera peyorativa, el sólo uso y la explicitación de la condición de clase de esta sociedad, sin acudir a conceptos que sirven de maquillaje y como herramientas de falsificación como el de desigualdad, se le acusa de producir interpretaciones generadoras de divisiones y conflictos en la sociedad. Como buena pseudocrítica posmoderna, las divisiones son generadas por los conceptos y los relatos, no porque la sociedad está realmente dividida como consecuencia de las relaciones sociales que reproduce. Porque en una sociedad donde todo es pluri-multi-diverso, una identidad, como se simplifica a la condición de clase, no debe sobresalir a las demás, todas debe convivir en armonía y, eso sí, subsumidas al capital. De ahí, que la consecuencia es una conciencia de clase que vuelve, cuando esta puede esbozarse,
frágil y huidiza. La pequeña burguesía que domina la academia y la industria cultural tiene todo tipo de estrategias sutiles para evitar que el tema siquiera surja. Y cuando surge, hacen que uno piense que mencionar la clase es una impertinencia terrible, como un incumplimiento de la etiqueta (Fisher, 2021: 105).
Uno de los efectos más claros es el surgimiento de un uso unidimensional y simplificador de la categoría de clase, es que para la academia y el activismo que pertenece al castillo de los vampiros, únicamente existe subsumido bajo expresiones como “clasismo”, retomada, además, desde la corrección política, como una mala palabra, que alude a un orgullo elitista de las clases superiores, por tanto, si a las clases superiores desde su lugar en el mundo, también, se les niega a las clases inferiores lo mismo, la corrección política exige la pérdida del derecho de hablar de su condición de clase y las contradicciones existentes en el mundo, sólo les es permitido expresarse en términos de desigualdades, opresiones e identidades (eso sí, todo en plural). Si en otro periodo cuando algo se analizaba desde una perspectiva clasista significaba que contenía un reconocimiento de los conflictos sociales y un posicionamiento desde la lucha, ahora es clasista quien hace explícita la existencia y asimetría de clases, independientemente del lugar desde el que se haga, otorgándole a este acto una connotación despectiva, porque lo que se pretende, en el fondo, es que nadie nos recuerde que vivimos en una sociedad de clases. Ignorar el antagonismo de clase hace más fácil y es cómodo para la reproducción de la lógica espectacular de las políticas identitarias que se presentan como críticas o subversivas del orden social.
De ahí que resulte central la crítica que hace Fisher en el artículo Salir del castillo de vampiros (2021), a todo lo que es y han producido la izquierda posmoderna defensora y promotora de las políticas identitarias, ya que revela, por un lado, todo lo que nunca llegó a ser el proletariado a pesar de sus contradicciones y, por otro, los elementos que impiden en la actualidad conformar una nueva comunidad de lucha, que es consecuencia, fundamentalmente, de que se “reprimió la cuestión de clase” (105). Lo que lleva a estas políticas identitarias e izquierdas posmodernas a ser especialistas “en hacer que las personas se sientan mal, y no se contenta hasta que agachen la cabeza y se hundan en la culpa y el autodesprecio” (Fisher, 2021: 104). Para Fisher estos espacios guettizados tiene “un olor a falsa conciencia (…) una atmósfera de resentimiento social” (2021: 102), ahí “la clase ha desaparecido, pero el moralismo está por todas partes, donde la solidaridad es imposible, pero la culpa y el miedo son omnipresentes (…) hemos permitido que modos de subjetividad burguesa contaminaran nuestro movimiento” (Fisher, 2021: 107). Ahora todo se reduce a un individualismo moralizante que reparte culpas y estratifica las identidades en función en los propios parámetros del capital.
Es sintomático, dentro de esta situación, que al ser trabajador y a lo que se pueda reconocer como una demanda obrera, se le enmarque como una deriva identitaria perjudicial y que debe ser superada, porque a nadie le gusta sentirse menos, así que lo mejor es, planteado como algo que puede eliminarse mágicamente, dejar de autopercibirte como obrero para dejar de serlo, ahora todo el mundo es o quiere ser de clase media. Porque al final, el objetivo de estas derivas identitarias, en lo político y lo teórico, es que los conflictos y las contradicciones reales sean sustituidas por diferencias, diferencias de percepción y diferencias de experiencias, donde cada una valen por sí mismas y están cerradas sobre sí mismas, por lo que no deben entrar en confrontación unas con otras, por el contrario, deben ser reconocidas en igual importancia. En este sentido, la situación de clase de un individuo o una colectividad se reduce a un mero elemento constitutivo del sujeto social, entre una pluralidad. Es sintomático, también, que se hable del espacio del trabajo como una dimensión más que conforma a una sociedad, este punto de partida, más que dirigirse hacia un reconocimiento de la complejidad de la realidad actual, es la ausencia de comprensión del contenido que produce y reproduce la vida social. En lugar de analizar el mundo en términos históricos, como una relación social, toma las apariencias del mundo como lo real, por lo que lo reduce a un conjunto de discursos, formas e identidades.
Con todo, el objetivo de estos planteamientos no es defender la identidad obrera, ni pedir su reposicionamiento para que sea incluido en el pluriverso de identidades existentes y por existir, por el contrario, la reflexión tratar de dar cuenta que la cristalización de una identidad obrera, como positividad con respecto al mundo capitalista, implica la negación de la lucha, la frustración de medidas y perspectivas revolucionarias, que intentarían orientarse hacia la abolición-superación de la propia condición proletaria, las clases y el capital. Se requiere reconocer que la invisibilización y canalización de la cuestión obrera y la incapacidad de comprensión del trabajo como categoría y relación social capitalista, no es algo reciente, ni es únicamente resultado de la deriva espectacular y posmoderna de los activismos actuales, ni de las teorías sociales que están dentro de esos marcos epistémicos y que se hacen pasar como críticas, dentro y fuera de la academia. Incluso, no fue del todo consecuencia del proceso de reestructuración capitalista de la segunda mitad del siglo XX.
La derrota de la segunda ofensiva revolucionaria internacional que se vivió en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, facilitó un mecanismo de recuperación de las luchas por parte de la cultura del capitalismo tardío, ocultando los contenidos reales del antagonismo social de ese periodo, perviviendo una lectura superficial y falsificada, tanto de las condiciones de raíz de la lucha de ese momento como de lo que se ha transmitido en el actualidad de ese pasado, se falsifica ese periodo cuando se le quiere presentar como una pluralidad de luchas antiautoritarias y por la democratización de la sociedad o cuando se les reduce a una revolución cultural. Por lo que las conclusiones que esto generó se mantuvieron dentro de los márgenes de las formas de organización, las formas aparentes que tomaron tales o cuales movimientos, es decir, en lugar de enfocar la mirada en la negatividad de la lucha, en lo que se propusieron abolir-superar, la visión recuperada de ese periodo aluden únicamente a la posibilidad identitaria de los llamados movimientos sociales o de la llamada nueva izquierda. Un ejemplo claro de lo que significó apropiarse de la visión recuperada de ese tiempo, se observó en la justificación de los movimientos de la década de los noventa que se atribuyeron como gracia y cualidad ser incluyentes de personas provenientes de cualquier clase social y que se haya dejado a un lado de manera abrupta el “mundo del trabajo” y sus reivindicaciones, ya que fue interpretado como el espacio hegemónico de las luchas en la primera mitad del siglo XX, considerando como perjudicial que los referentes obreros en los organizativo y programático influenciaran al resto de los denominados “movimientos sociales”.
Sin embargo, justo el problema de las críticas al movimiento obrero que se hacen dentro de esta visión, es que se ubican dentro del programatismo, como si el problema fueran sus formas de organización y la réplica de éstas en otras luchas sociales. Se concluye que el fracaso del proletariado, que se percibe, además, como algo definitivo, es consecuencia del sindicalismo y las formas partidarias que reprodujo para mejorar sus condiciones como trabajadores, las cuales se institucionalizaron y se convirtieron en mecanismos de contención de cualquier signo de resistencia y subversión. Se terminó por percibir como inseparables al sindicalismo y al proletariado, pero no cualquier sindicalismo, se piensa en el que “pertenece a una lógica estadocéntrica, tanto por su estilo de organización interna como por el tipo de demandas que enarbola, que siempre aspiran a ser resueltas con la intervención del Estado” (Zibechi, 2010: 47).
Romper con el reformismo sindical y partidario, cuestionar la burocratización de las organizaciones obreras y de izquierda. Reconocer las insuficiencias de las demandas parciales de los trabajadores (salario, presentaciones, etc.), que en su deriva final en el capitalismo tardío se llama: derecho al trabajo, no es lo mismo que suponer que la lucha de clases se reduce a un conflicto entre dos sectores de la población, que termina por excluir las diferencias y particularidades de esa población, que homogeneiza y jerarquiza la diversidad de demandas y problemas de la sociedad, pensar dentro de esas particularidades es asumir de modo alienado, la alienación capitalista. Lo que definió la ofensiva revolucionaria internacional de las décadas de los sesenta y setenta, no fue su deslinde del mundo del trabajo y la cuestión proletaria, para expresarse, en cambio, como una pluralidad de luchas sectoriales, raciales, de género, generación, regionales, locales, étnicas, etc., es decir, un conjunto de reivindicaciones identitarias, cada una peleando desde su lugar y condiciones, cerradas sobre sí mismas, con la aspiración centrada fundamentalmente en lograr el reconocimiento, en ser valorados e incluidos en la sociedad. La búsqueda de reconocimiento no puede ir más allá de una relación de positividad con las relaciones sociales instituidas, sólo se propone reformarlas, la aspiración que procura caber en la sociedad no obstruye la reproducción del capital, no suprime-supera la alienación, es productora de separaciones sociales que nutren a una sociedad separada.
Por el contrario, si rompemos con el entendimiento recuperado del periodo revolucionario de los sesenta y setenta del siglo XX, se comprende que lo que está en la raíz de dicha ofensiva internacional, es una perspectiva radical y revolucionaria que se articuló en torno a la negación del trabajo, es una “revolución social y psíquica de magnitud casi inconcebible” (Willis en Fisher, 2024: 135), lo que la Internacional Situacionista llamó una revolución de la vida cotidiana o, en un sentido cercano, lo que se planteó algunos años después, como comunización. Por supuesto, cada una de estas perspectivas tiene caminos distintos, no estoy tratando de igualarlas al tratar de crear una aparente línea de continuidad, pero cada una expresa aspectos de ese contenido radical que se esbozó durante estas décadas, dirigido hacia la abolición de la explotación, la superación de la condición proletaria, a la destrucción de todo lo que sostiene la relación capitalista en cada aspecto de la vida. De hecho, en buena medida una razón de la derrota de este contenido radical y revolucionario fue la incapacidad de producir una teoría unitaria y la dificultad para lograr el encuentro de un pensamiento revolucionario y una acción social en el mismo movimiento de disolución de las condiciones existentes, lo que tuvo como consecuencia la fragmentación en múltiplos resistencias parciales y en una ideología que elogia la diferencia por la diferencia.
El problema de la configuración identitaria del proletariado no se reduce al ámbito programático, no se trata de un problema organizativo que tiene que ver con la forma-sindicato o la forma-partido, tampoco se puede suponer que la deriva reformista de los trabajadores fue resultado de que priorizaron una serie de demandas y derechos parciales, que se puede resumir en la lucha de los obreros por trabajo, exigencia que debía garantizara el Estado, bajo el supuesto de que el mayor riesgo y vulnerabilidad estaba en el desempleo, por el contrario, el hecho de que el proletariado haya tomado estas formas y haya asumido estas posiciones es lo que debe ser comprendido. En el mismo sentido, otro efecto de la crítica programática y superficial al proletariado es suponer que otras formas de organización y prácticas políticas, pasan por creer que el cambio social está en un afuera de la sociedad, en un escape mediante una simplificación de nociones como autonomía en zonas que se suponen ilusoriamente se encuentran al margen de las relaciones capitalistas. O generando iniciativas autogestivas que se autoperciben como contestatarias, por estar expresadas localmente, pero que en realidad son la réplica del mercado y el trabajo capitalista, en su forma emprendurista.
Porque si no, se puede caer en la ilusión de que los movimientos de resistencia que se han configurado, primordialmente, de la década de los noventa hacia el presente, tiene como principal mérito dejar a un lado el sindicalismo y las aspiraciones partidarias al poder estatal, lo cual es traducido como el camino para ir más allá de las limitaciones del movimiento obrero, no obstante, pensar que los fracasos de luchas de los trabajadores fueron fruto de ciertas formas de organización y de ciertas ideologías ha provocado que los movimientos de resistencia reproduzcan en su interior contenidos que hicieron fracasar al proletariado sin siquiera saberlo, provocando una crisis profunda que se expresa como la ausencia de capacidad para enfrentar o siquiera resistir al capital, lo que lleva a reproducir únicamente formas de contestación simbólicas y evitar, si quiera, plantearse en términos reales una práctica y una teoría orientada a una negación radical del mundo. Y para el capital aquello que no lo combate, lo fortalece por la cualidad vampírica de este sistema.
El cúmulo de derrotas y proyectos frustrados que implica la guerra social en más de 200 años, son las ruinas sobre las que estamos parados en el presente. No se trata de querer crear algo con el material de esas ruinas o pretender reconstruir lo que antes fueron esas ruinas: teorías, formas de organización, estrategias, tácticas y prácticas política. Tampoco se trata, pienso, de olvidar las experiencias de lucha del pasado. Se que el único material para conformar nuevos conflictos y comunidades de combatientes tiene que partir de la catástrofe que se expresa en el hoy, sin embargo, así como la catástrofe en el presente es fruto de un devenir de explotación y reproducción social de relaciones capitalistas, resistir a la sociedad de clases y plantearse su abolición tiene un camino largo de tentativas fallidas, que analizadas cada una de manera aislada, tal vez no tenga ningún sentido, pero al articularlas dentro de una constelación, de una memoria crítica, puede ser material combustible que se quema para darnos un poco de luz en el abismo y así intentar forjar una nueva crítica.
Bibliografía
Debord, Guy (2017). La sociedad del espectáculo. Aracena: Gegner.
Fisher, Mark (2019). Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra.
Fisher, Mark (2021). K-Punk – Volumen 3. Escritos reunidos e inéditos (reflexiones, Comunismo acido y entrevistas). Buenos Aires: Caja Negra.
Fisher, Mark (2024). Deseo poscapitalista. Las últimas clases. Buenos Aires: Caja Negra.
Vela, Corsino (2018). Capitalismo terminal. Anotaciones a la sociedad implosiva. Madrid: Traficantes de sueños.
Zibechi, Raúl (2010). Contrainsurgencia y miseria. Las políticas de combate a la pobreza en América Latina. Oaxaca: Pez en el Árbol.

Imagen: Ad Reinhardt, early abstract, 1936